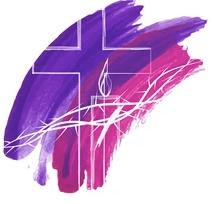
12.051.993, los socios numerarios del me gusta. Una cifra probablemente superada mientras ustedes se pasean por estas líneas, si es que la imagen no se ha recogido aún. A simple vista tampoco es que la foto fuera gran cosa: un amago de disfraz infantil de erizo con poca o ninguna gracia. Hasta que la ampliabas y veías que, debajo de ese enjambre de pinzas moradas, había piel, y que esa piel era la de una niña mordida por cientos de objetos que fueron fabricados para tender ropa, no para atenazar carne. La mueca podía ser de dolor o de sonrisa, no estaba del todo claro (tampoco, por la foto, si estaba desnuda: eso lo desvelaron luego sus marcas).
Cuatrocientas pinzas, para ser exactos, compradas por Lucía en doce paquetes de treinta y tres, más otras cuatro sueltas que encontró por casa. Habrían salido más baratas en el supermercado, pero aún no se le permitía salir sola, así que, en lugar de mentir y escaparse, simplemente sustrajo el móvil de su madre y compró en un clic. A base de tiempo, la niña había conseguido distinguir los días buenos de los malos en la oscilante mujer que vivía con ella. Los tenía clasificados por colores. Verde: aprovecha; blanco: puede; azul: complicado; negro: imposible. Aquel día era de un azul Hermandad de la Carretería. Y ya que estamos con colores, sepan que eso también dio que hablar: Que por qué pinzas moradas.
Dos, los bautismos de la foto. Empezó siendo La Dolorosa pero se quedó como La niña de las pinzas. La madre recibió la primera llamada telefónica al respecto con Lucía ya en el colegio y ella todavía en esa parihuela dura y sin palio que era su cama, donde, salvo una dulce tregua sabática, había pasado de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. Primera estación. ¿Bien? Un poco agarrotada, pero bien. Tan solo el cosquilleo (por la noche escuchaba una banda de hormigas y por el día las llevaba ella dentro) y esa intumescencia tras la vigilia. Se maldijo por haber dejado el móvil en la cómoda y no en la mesilla de noche. Tres tonos para la primera levantá. Uno, dos, tres… ¡Al cielo con ella! ¿Sí? La tutora de Lucía la saludaba tras el breve lapso vacacional y la conminaba a una reunión. Se trataba de un tema delicado, algo en relación a cierta foto de la niña. Y qué foto, y qué redes, y qué me está usted contando, rumió Mara, arrastrándose a la cocina, mientras se anudaba el cíngulo de la bata y se ajustaba la diadema, que hoy parecía trenzada con alfileres. Segunda estación. Pastillas con rooibos. Dadas las circunstancias, hoy estaba decidida a sustituirlo por café.
Nueve fármacos llevaba probados ya (que si pregabalina, que si topiramato, que si tramadol…), más algunos remedios naturales como vitamina D o cloruro de magnesio. Pero nada como ajo y agua. Después de negar al colchón tres veces y visitar a una docena de médicos, fueron catorce de dieciocho los puntos de dolor que, a falta de prueba diagnostica, concretaron su enfermedad. Su cabeza regresó a la foto: Había corrido como la pólvora, según le había dicho la profesora de Lucía, así que la encontró enseguida. A la foto, que no a Lucía. Un peso frío de trabajadera la encorvó hasta derrumbarla en el taburete. Tercera estación. Esa cosa no podía ser su hija y no entendía por qué estaban tan seguros de que lo era. Decidió ampliarla y se detuvo en los ojos. Los ojos son la verdadera huella dactilar de las personas.
Una sola, pero grande, fue la lanzada que sintió en el mismo vientre que hacía siete años alojara una vida. No podía ser ella. Era ella. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese bizarro castigo? Aún peor: ¿Quién había obligado a su hija a hacer una cosa así? Volvió a alejar y a ampliar la foto una y otra vez, como si el abrir y cerrar el pico que formaban sus dedos índice y pulgar fuera a graznar el sentido de todo aquello. Y a ti una espada te traspasará el alma. Cuarta estación. Se le vino a la cabeza el día en que Lucía cumplió cinco años y le pidió a su padre que se disfrazara de aquel monstruo de Pixar llamado Sulley. La intención era mejor que el resultado: un exorno floral ralo y mal encañado a base de flecos de fregona lilas y azules. Recordaba Mara que, mientras le aturdía una marcha de platos, risas y crujir de papeles, ella seguía allí, metiendo en luz una pulsera de plata frente al cajón abierto de los calcetines. Lloraba y lloraba, sin decidirse, y la sola idea de bajar y enfrentarse a la bulla, aunque fuera descalza, le provocaba calambres en la mandíbula. Una persona que se esconde en el vestidor el día del cumpleaños de su hija porque es incapaz de elegir entre dos pares de calcetines, no debería ser madre ni debería ser nada. Pero era ella quien se fustigaba por ese y otros episodios, no Lucía, Lucía no; ella jamás le había reprochado nada. Salvo que esta foto, esa siniestra evocación de aquel día, fuera la prueba de su trauma oculto. Quinta estación. Comer algo, aunque no le apeteciera, como esas mañanas que se obligaba a salir a desayunar para distraerse y, cuando escuchaba ciertas conversaciones, acababa arrepintiéndose. Siempre había un momento en que las Manolas de turno aportaban su granito de sororidad en forma de competición de achaques y entonces ella se veía a sí misma como Clint Eastwood apretando catorce gatillos: las ganaba a todas, solo que con treinta años menos. El primer bocado de la tostada le supo como una esponja empapada en vinagre. Había vuelto a equivocarse de vinajera.
Siete, los tratamientos experimentados, incluyendo acupuntura, apiterapia y Chi-kung, que la dejaron sin ahorros. Eso la convertía en el tipo de madre que había pagado por dejarse azotar por abejas y practicar la respiración de la tortuga dos veces por semana en lugar de ser ella y no su ex marido quien llevara a la niña a Legoland. Sexta estación. Tenía que llamarlo. Lo llamó. No lo cogía. Seguía sin cogerlo. Al tercer intento le mandó un mensaje y se fue a la ducha. La saeta de agua caliente y espuma acababa siempre con ella desnuda y mojada, frente al espejo, tratando de reconocerse en esa hembra de dolores, experimentada en flaqueza, a la que no terminaba de acostumbrarse. Pero ahora mete riñones y sécate el pelo y vístete sin camarera que te adecente el rostrillo porque a esta es y en el colegio te esperan.
Tres mil ciento veinticinco, los comentarios publicados bajo la foto de su niña. Doscientos dieciséis en clave subversiva de La Pasión, ciento once especulando con una secta, ochenta y nueve queriendo ver una crítica a la tiranía de la eterna juventud y seiscientos veinte apostando por una llamada de socorro ante un caso de maltrato, acoso o desatención. Para ochenta y tres se trataba de una transexualidad reprimida por los prejuicios sociales, osease, las pinzas, y para noventa y ocho era una víctima más de abuso sexual por parte de la iglesia, osease, el morado, mientras que trescientos veinte se limitaban a criticar la necedad de los retos virales. Cuatrocientos veintidós aseguraban que la foto estaba trucada y que hoy en día la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa, cuatrocientos sesenta y tres apostaban por una maniobra de marketing tras la que se escondía una poderosa marca y solo treinta y siete frivolizaban con chistes del tipo: «foto cogida con pinzas», «niña a la que se le va la pinza», o «me pongo morada». Ciento setenta y ocho insultaban a todos los anteriores con mensajes regados de asteriscos, pues lo que importaba aquí es el daño que una pinza puede infligir en la delicada piel de un niño, sea del color que sea ( la pinza y, bueno, también el niño, creyó necesario aclarar un usuario). Lo demás eran rostros que se ocultan. Séptima estación. Tambalearse hasta el varal del armario, piedras sillares bajo las plantas, guijarros en los dientes. Costaba respirar.
Catorce, los países a los que trascendió el asunto en las redes. Argentina, México, Turquía, Francia, Italia, Japón… ¿Bután? Se preguntó si habría alguien con fatiga crónica en un país que dispone oficialmente de un índice de felicidad nacional bruta. Tal vez debería mudarse allí o incluso haber nacido allí para disfrutar de una alegría impuesta geográficamente. Octava estación. Visualizó el cuerpo colmado de pinzas de su niña y volvió a sentir que le escurrían el corazón como un estropajo. ¿Por qué perdía el tiempo pensando tonterías? Hacía tiempo que se le habían invertido las percepciones, no sabía si también a consecuencia de la enfermedad: veía una profundidad casi mística en cosas triviales y, por el contrario, una frivolidad risible en cuestiones aparentemente profundas. Echó las llaves al bolso (hay que fastidiarse, hasta las uñas duelen) y agarró el paraguas por si acaso. Venid a mi todos los que estáis cansados y oprimidos. Novena estación, novecientas mil personas en España, más de un seis por ciento en todo el mundo. Lady Gaga también. Y ahora no recordaba para qué había vuelto a la cocina. Lo llamaban niebla mental, un nombre demasiado poético para lo que básicamente significaba vivir agilipollada, como si tras beberte un cáliz bien cargado de estrés, menopausia y alzheimer, te quedara una resaca pastosa que hacía que se te olvidara todo, incluso las palabras. De lo que no se hablaba era de la niebla del yo, que a Mara le preocupaba más: Discernir quién era ella en medio de todo esto, qué parte le pertenecía más allá del dolor cuando lo único que la definía era, después de todo, su capacidad para soportarlo y aceptarlo. Décima estación, esperar al ascensor . Dentro, el despojo, la kénosis. Pulsó el botón de la planta baja. El descenso al calvario.
Seiscientos, los metros de chicotá entre su casa y el colegio. Y ahí el portal, y ahí la puerta, y ahí el inri de la cruz rozando el dintel, y entonces el miedo. El paraguas dio un golpe de palermo y ella arrancó con la cara de Lucía en la mente y la congoja en la garganta. La calle ya no olía a incienso, romero y parafina, pero las baldosas conservaban salpicaduras de cirios. Trató de esquivarlas para no resbalarse y continuó derecha adelante. Undécima estación. El escalofrío. Le hacía sentir como una vieja esta dictadura del clima en su cuerpo, la talla de candelero en que la convertían los calores y el pabilo que eran sus huesos con el frío. Venga de frente, aguanta la delantera. Miró el reloj. Más paso, más paso. A pocos metros, justo antes de la revirá, se percató de que aún no habían retirado el cartel de Semana Santa: demasiado moderno, demasiado guapo, demasiado joven para sufrir. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud pero lo tuyo al menos redimió al mundo, ¿mi dolor a quién redime? Duodécima estación. Se culpó por su herejía y por estar desafiando al mismo a quien rezaba. Reanudó el paso. Ella no era nadie para… Ella no era nadie.
Ochocientas fueron las pequeñas marcas violáceas que tatuaron la piel de Lucía el día de la foto. Cada pinza había dejado dos estigmas en forma de cuadradito que, donde no había ropa, eran difíciles de ocultar. «Le pasé una toallita húmeda por la cara, pensando que eran solo manchas, pero era como si hubiera metido el rostro en una zarza», le diría la profesora al director. Unas horas después, solo quedaban arañazos rosados. No obstante la niña siempre dijo que no era nada, que sería alergia, o una picadura, que no sabía, que no se acordaba…
Dieciocho, las letras de «musculoesquelética», palabra que acompañaba a «fisioterapia» en el escaparate de una clínica que Mara rebasó a paso racheao, arrastrando los botines. Quizás era todo más simple, quizás su propio cuerpo no era más que una pieza de madera en manos de un imaginero y de ahí los impíos latigazos, fruto de algún cincelado fallido o de una pincelada fuera del contorno. Otros días era una mano primorosa la que infundía armonía y vida a su cuerpo, como la naturaleza cuando está bien hecha (no como su sistema nervioso) y entonces ella lucía gloriosa, como una virgen bien mecida. La peor era esa otra mano, la que con una ira insólita descartaba el boceto de barro cual papel en sucio: Esos días costaba la misma vida volver a tener fe. Tu rostro buscaré, no rechaces con ira a tu siervo, tú eres mi auxilio, no me deseches, no me abandones. Decimotercera estación. El semáforo en rojo: cincuenta y ocho segundos que le permitían quitarse el traje de anciana penitente y ponerse el de joven madre que va al colegio. Una madre de las que se prodigan poco en reuniones y actos de fin de curso para los que siempre contaba con el padre o los abuelos. Todos habían aceptado que ella era una amenaza de lluvia constante: a veces no había más remedio que reducir la carrera oficial, acelerar el regreso o directamente suspender la salida. Lo asumían. Hasta ahora, hasta esta foto. A veces damos demasiadas cosas por hecho.
Diez y cuarenta: la hora a la que Mara pide la venia en portería y acude al despacho escolar donde ha sido citada. Decimocuarta estación. Frente a ella, el jurado uno y trino que forman el director, la tutora y la coordinadora del departamento psicológico. No se siente preparada para este escrutinio de la buena madre, así que trata de concentrarse en la carita de su niña, pero es que la niña está cabizbaja. El director (Lucía, hasta que no viniera su madre, no quería hablar, dice) apaga tensiones con sonrisa de matacandelas y le pide que se siente. Mara traga una saliva que le sabe a hiel, deseando que no esperen que sea ella quien tenga la explicación. Arría el paso. Se sienta. Se agobia. No hay aire tras este respiradero. Le gustaría sacar energía, aunque solo fuera por dos segundos, y golpearlo todo, como si estuviera destruyendo un templo a palazos; o que les sacuda un sismo, lo que sea, para sacar a su niña de allí. Pero en el fondo sabe que el colegio hace lo que tiene que hacer.
─Lo siento, mamá─alza la niña por fin el rostro─. Yo solo quería ser tú.
Todos miran a la madre -la inútil, la amargada, la débil, la incapaz de salvarse ni salvar a su hija del dolor- mientras ella se mira a si misma. ¿Que tú querías ser yo? La pregunta le amartilla la cabeza sin que nada salga de su boca, no sabe ya si por aquella niebla o por este nudo. Es la niña quien continúa hablando bajito y carraspea de vez en cuando, como si estuviese en medio de un examen oral:
─El tema del proyecto para después de Semana Santa era a qué se dedica tu madre. Yo quise hacer una foto de… ya sabes… tu… tu fibromagia ─y a Mara, esas dos letras robadas a la palabra que le ha robado a ella tanto, le acuchillan los ojos hasta brotarle alamares de agua─. Me dijeron que podía ser la profesión de otro miembro de la familia, pero yo no quise, mamá, porque tú sí que trabajas. Eres capaz de cuidarme todos los días, aunque te duela todo el cuerpo. Yo solo quería probar tu magia, saber el secreto, cómo lo haces. Y que la gente lo viera también.
Treinta, los centímetros que separan a una madre de su hija. Tres, los segundos que Mara tarda en recorrerlos a paso de mudá. No se la merece, piensa. Pero igual se la merece. Se abrazan. Alguien osa tomar una foto que, sépanlo ustedes, se perderá en el olvido, porque lo que pasa tras un faldón es anónimo. Lo incontable, lo invisible, simplemente no importan.
Infinito, el dolor que le provoca a Mara apretar el cuerpo contra el de su hija. Por primera vez en su vida lo siente de una manera distinta: unas agujetas, un tramo de adoquines, el brocal de una alcantarilla, un pinzamiento en la séptima vértebra… así de relativo. Decimoquinta estación. La fibromagia surte efecto: El amor es siempre más absoluto que el dolor.

